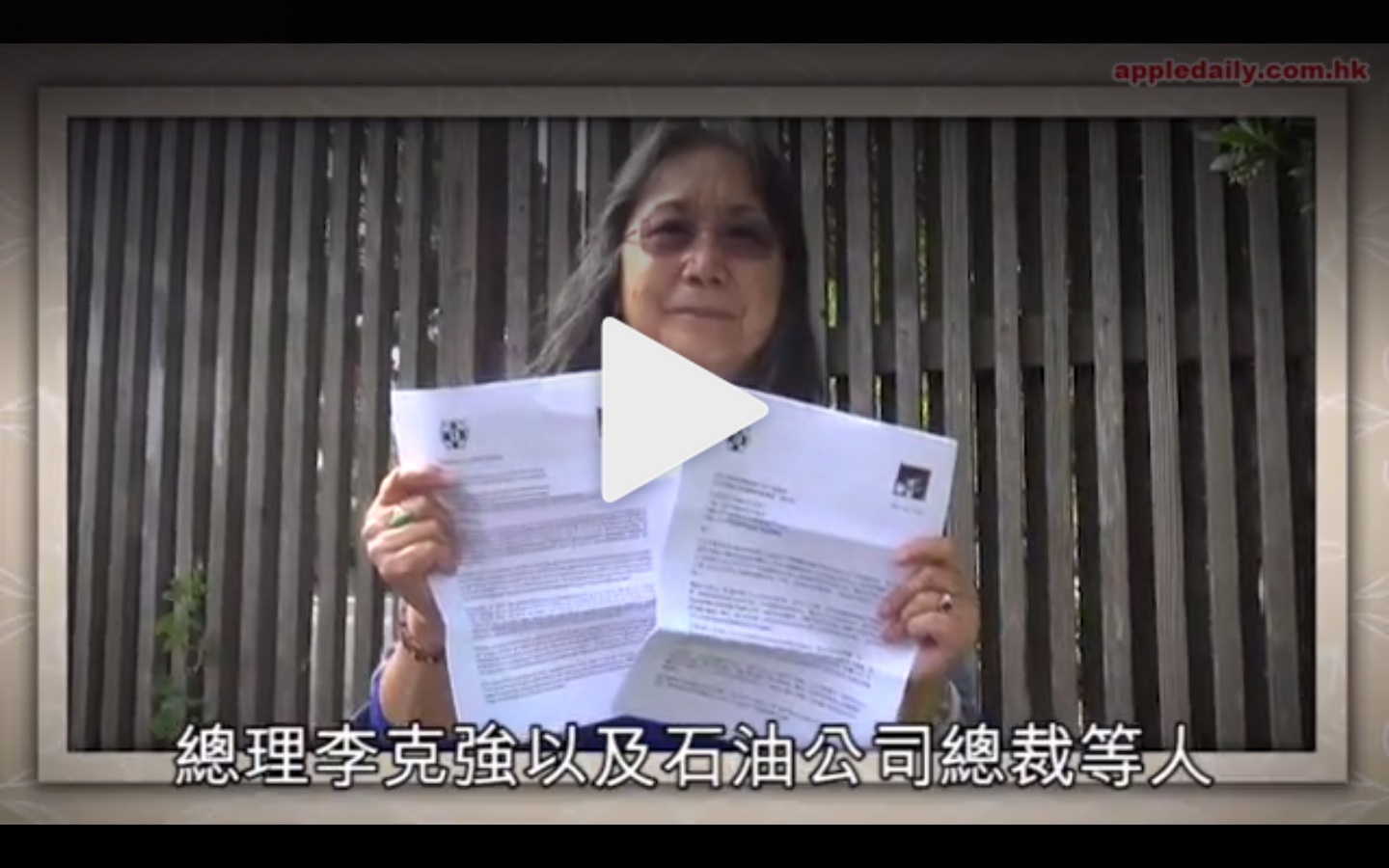Bloque 16: la “casa” de la petrolera
En agosto de 2004, la organización ecologista Acción Ecológica de Ecuador coordinó la Comisión Internacional de Verificación, formada por biólogos, antropólogos, ambientalistas de diversos países, para evaluar los impactos ambientales ocasionados por las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonia. El Parque fue creado en 1979 y tiene una extensión de 679.730 hectáreas . Una tercera parte pertenece históricamente al pueblo waorani. Además, es una de las reservas naturales más ricas en biodiversidad de Sudamérica y del mundo. “Estas dos condiciones, área protegida y territorio indígena, le confieren un status especial y garantías internacionales”, dice el informe de la comisión.
Entraron a la comunidad de Guillero por vía fluvial, hacia el río Tiputini. Una de las primeras observaciones de su informe es que “la selva amazónica es una red de carreteras y oleoductos que unen pozos petroleros con estaciones de tratamiento de crudo y transcurre por delante de viviendas, haciendas y comunidades”. “El deficiente mantenimiento de esta red provoca roturas de oleoductos y derrames de crudo constantemente”, derrames que se denuncian siempre sin resultado, les aseguran los pobladores. La principal carretera de Repsol-YPF, que opera en la entrada del parque, tiene 180 kilómetros de longitud y fue construida en 1993. “Tiene un ancho de 9 metros y con un arcén de 6 en cada margen, por donde pasan el oleoducto y las líneas de alta tensión para los campos petroleros”, añade el estudio.
“Alrededor de la carretera, observamos un proceso de reasentamiento de miembros de distintas comunidades waorani”, continúa el informe. María, una de las pobladoras waorani de la zona, les dice que “hace varios años, tras una intoxicación por utilizar agua del rio mientras estaba embarazada, su bebé nació con malformaciones y murió al año y medio”.
Finalmente, una vez en las instalaciones de Repsol, “donde pudimos observar varias piscinas de aguas de formación ( agua que sale junto con el petróleo y contienen gran cantidad de metales pesados), se nos informó que nuestra presencia no estaba autorizada” y que debían abandonar, no solo el Bloque 16, sino el Parque Nacional Yasuní. Regresaron a la comunidad de Guillero. Allí recabaron más información de la población waorani sobre diversos aspectos de su situación.
En cuanto a la educación, la comisión comprobó que “está también controlada y limitada por Repsol”. Según la Comisión, la empresa acordó con el Ministerio de Educación “que ellos se encargarían de cubrir el salario de un profesor, así como de la infraestructura para que las escuelas funcionasen”. Sin embargo, “no ha cumplido con estos compromisos y de esta manera nadie asume la responsabilidad por la educación de las comunidades waorani en las zonas petroleras”. En el Centro Médico de Coca les informaron de que “los niños presentan enfermedades como hepatitis, malaria y últimamente se han presentado muchos casos de dengue. Esto ha sido constatado por una médica del Ministerio de Salud”. Entre las causas posibles se menciona “la nula gestión de los desechos y basuras que deposita la empresa en el Paraíso (vertedero y estación de incineración y de transferencia de desechos tóxicos)”. Una vez de regreso a Quito, la Comisión se puso en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente. Se reunieron con el secretario de Medio Ambiente y “al igual que la empresa, se refirió a los terrenos del Bloque 16 como la casa de Repsol, y dijo que si queríamos entrar en la casa de alguien, teníamos que pedir su consentimiento y seguir sus normas”.