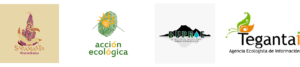#SaramantasEnAcción – Serie: Mujeres Defensoras frente a minería y petróleo
Historia de dos minerías ilegales y resistencia.
Autoras : Gabriela Fraga y Lucía Chicaiza / BUPROE , Francesco Sandri.
Cooordinación de investigación: Ivonne Ramos AE / Saramanta Warmikuna
Edición: Cecila Cherrez, Felipe Bonilla e Ivonne Ramos
Fotos : Ivan Castaneira / Agencia Tegantai y Kevin Zúñiga / La Raíz
Residuos de neblina se levantan de la vegetación como último respiro denso de la noche y viajan sobre el verde deslumbrante de los pastos hasta derretirse en los rayos del sol. Es una mañana despejada y tibia la que abraza las lomas al noroccidente de Buenos Aires. A esta hora del día, las vacas, señoras de estas peñas, ya han sido ordeñadas. Su leche espumosa está calentándose en grandes ollas y en poco tiempo, se habrá convertido en quesos. Estos son oficios sagrados que proveen el sustento a Buenos Aires desde que fue fundada en un lugar privilegiado, entre los páramos y la selva.
Foto: Ivan Castaneira

Pero esta mañana hay alguien que no está dedicado a este trabajo. Este alguien no mira a la tierra como bosque, como pasto, como finca o cualquier otra entidad que merece agradecimiento y respeto. Mira con codicia que hiere en su búsqueda frenética. Y exactamente esta mañana, el codicioso alguien encuentra el objeto de su anhelo. Lo ve ahí, pequeña chispa amarilla entre las rocas y el lodo, deja caer su pico y lanza un grito. «ORO!»
Estamos en 2017 y se sabe que cualquier grito que sale al aire en algún momento será captado por los oídos omnipresentes de las redes sociales. Como un virus, la noticia corre rápida, provocando esa fiebre. Fiebre del oro. Y es así que en esta tierra de pastos y bosques siempreverdes empezó por primera vez a escucharse la palabra “minería”.
Y si al principio fue solo una palabra, la minería no tardó mucho en golpear con fuerza las puertas de la comunidad. Al principio llegaron unos pocos buscadores de suerte, de los que en los libros de cuentos son pintados como aventureros o pioneros. Pero en poco tiempo, como la hojarasca, la minería ilegal cayó toda de una vez sobre esta tierra trayendo su decadencia de mala fama. Al comienzo los moradores de la parroquia, desconociendo este tipo de cosas, vieron algún beneficio en esta invasión que tenía un aura de realismo mágico. Millares de personas inundando las calles; los restaurantes y los hoteles llenos, columnas de personas en frente de las tiendas. Pero como todos los falsos milagros, que lucen sus sonrisas para esconder universos de oscuridad, la minería no tardó en dar a conocer su cara más sucia y aterradora.

visto desde las cercanías de la comunidad.
Foto: Ivan Castaneira
Fue suficiente mirar al Cerro Limón para darse cuenta del desastre que estaba cayendo sobre la comunidad. Donde un tiempo se veía un hermoso bosque que gorjeaba con su multitud de aves, ahora había una destrucción amarilla y fangosa. Huecos profundos carcomían las entrañas de la tierra. Bultos plásticos salpicaban las laderas con sus colores engañosamente alegres. Molinos de piedras y piscinas de tratamiento chorreaban sus letales gotas de mercurio. Un territorio en el que reinaba la violencia de los grupos armados que ahí se asentaron para saciar sus intereses económicos y donde el orden tomaba la forma de fusiles y balaceras. Este escenario apocalíptico era un no-lugar llamado “ciudad de plástico”.
Las primeras personas en sufrir los impactos de esta devastación, inevitables como la lluvia en invierno, fueron los habitantes de las comunidades cercanas: El Triunfo, Jordán, La Libertad, El Chispo, Cristal y Palmira-Awá, donde la contaminación proveniente de las actividades mineras disminuyó los cultivos, trajo la muerte de mucho ganado y la escasez de los peces en el río. El frágil equilibrio entre humanos y naturaleza que en toda su historia mantuvo a Buenos Aires como una tierra de bonanza, empezó a romperse.
Como si no fuera suficiente, la violencia contra la naturaleza que se veía en estos días no era posible verle en toda su dimensión. El impacto era inevitable y los problemas sociales que la minería causaba a la comunidad acabaron afectando profundamente a las mujeres.
Primeramente, se vieron afectadas por la inseguridad en este pueblo invadido por la muchedumbre caótica de los mineros. Las calles se volvieron lugares peligrosos, especialmente al anochecer, cuando el trago fluía como ríos por las veredas y el acoso a las mujeres se volvió una realidad cotidiana. Hechos, antes normales, como caminar solas en la oscuridad o esperar el bus en horas de la madrugada se convirtieron en serias amenazas para la integridad personal. Los mineros se creyeron los dueños del lugar, pensando que su plata (o, mejor dicho, su oro) podía comprar a cualquier mujer, tener el derecho a importunarlas.
Debido a los riesgos que imponía el simple acto de salir de casa, María ha tenido que dejar su empleo, después que fue perseguida por un grupo de hombres casi hasta el lugar de su trabajo. Sin embargo, hubo también mujeres que fueron engañadas por las falsas promesas de los mineros y sus amores pasajeros, y que actualmente son madres de niños que no conocerán a sus padres.
Además, tras los mineros llegaron las casas de diversiones donde ellos podían gastar su plata. Buenos Aires se volvió un burdel a cielo abierto. La prostitución se difundió como un virus y muchas veces se la ejercía al aire libre, sin pudor, frente a los ojos perplejos de niñas, niños y adolescentes. No faltaron casos en que las enfermedades que vienen con la prostitución, ingresaron a algunos hogares de la comunidad a través de los maridos, afectando a las esposas que nada tenían que ver con este negocio.
Algunos comuneros trabajaban en actividades relacionadas con la mina, pero esto no mejoró la situación de sus hogares. Los ingresos que recibían principalmente los hombres, muchas veces eran gastados en borracheras y en prostitución llegada de varias partes del país. Las mujeres, las niñas y los niños no se beneficiaron de estas actividades. Al contrario, la inseguridad en las calles impidió que las niñas y niños salgan tranquilamente a jugar, o caminar a su escuela, y todo eso trajo mucha preocupación a sus madres.
Otro grave problema que trajo la minería informal fue la violencia armada que reinaba en las cercanías de la mina y que trató de expandirse hacia la comunidad. Cuando el Estado cierra un ojo (o los dos) y no cumple con la obligación de garantizar la seguridad de la población, este papel fue asumido por los grupos armados y mafiosos. Y lo hicieron a su manera, echando tiros y provocando balaceras.
La situación en Buenos Aires era insostenible. Para contrarestarla, la población presentó varias denuncias a la fiscalía de Urcuquí, pero estas no fueron aceptadas y las voces de las familias de Buenos Aires quedaron sin ser escuchadas. Ante esta situación de indefensión, la población se levantó en contra de los excesos y la violencia de la minería ilegal. Lo hizo protestando, bloqueándole el paso, y al final logró una (muy) parcial retirada de la misma.
La intervención del Estado llegó después de dos años de indiferencia y complicidad. Una gran matanza ocurrida en la mina en junio de 2019, hizo despertar a la máquina estatal de seguridad, hasta entonces adormecida. A pesar de que los reportes oficiales hablan de unas pocas víctimas, una persona que estuvo en la mina en aquellos momentos, confirmó que más de treinta personas fallecieron en este enfrentamiento entre bandas rivales. Solo estos muertos pudieron recordar a las fuerzas del Estado sus obligaciones. Con una enorme operación militar y policial, fue desalojada la “ciudad de plástico”. Era el fin de un desastre, y el comienzo de lo mismo.
Muchas comuneras pensaron que después de estos hechos volvería la tranquilidad que caracterizaba a la vida entre las lomas y montañas de Buenos Aires. Pero, no fue así. Después de poco tiempo se volvió a hablar de minería. Parece que en los últimos años no solo se gritó “¡ORO!” sino también “¡COBRE!”. Y el eco de este último fue escuchado por los ávidos oídos de la empresa Hanrine, subsidiaria del gigante minero australiano Hancock Prospecting.
LLegaba un nuevo actor en la historia minera de Buenos Aires, con una cara conocida internacionalmente, Gina Rinehart, la persona más rica de Australia, dueña de Hancock Prospecting, que controla decenas de minas de hierro, manganeso y carbón. Su empresa tiene una trayectoria llena de graves delitos ambientales y de daño ambiental. La mina de asbestos de Wittenoom en Australia, abierta en la década de 1930, dejó tras de sí tres millones de toneladas de relaves tóxicos y una zona de 470 km2 declarada “inadecuada para los asentamientos humanos y cualquier otro tipo de uso del suelo” por las autoridades. Gina Reinhart declaró no asumir la responsabilidad por estas actividades pasadas de su empresa.
Además de ser una persona descaradamente rica, posee 36.307 hectáreas de concesiones de minería metálica en el Ecuador. Es también una cara paramilitar, que tiene impregnado el mismo olor a pólvora de los tiempos de la minería informal. Los guardias de seguridad con los cuales la empresa llegó a la comunidad se parecían mucho a los de los grupos armados que operaban en la minería ilegal. Parecen gemelos.
Sin embargo, esta vez la población de Buenos Aires no era la hoja en blanco que encontró la minería informal en 2017. El desastre causado por las actividades extractivas todavía era una herida abierta en la memoria de las personas. La minería ya no podía pasar tan fácilmente.

de la comiunidad de Buenos Aires. Foto: Ivan Castaneira
Así fue que nació y fue creciendo un fuerte movimiento de resistencia en el cual las mujeres bonaerenses tenían un papel protagónico. El rechazo al poder devastador de la minería a cielo abierto tomó la forma de acciones que lograron mandar un claro mensaje a la empresa Hanrine: no era bienvenida en las verdes lomas de estos valles. Tenía que marcharse. Y por un momento parecía hacerlo, mientras la resistencia de la comunidad fue creciendo rápida como la marea.
Sin embargo, fue la calma antes de la tormenta. El silencio de Hanrine se debía a que preparaba una invasión de enorme magnitud. La misma trató de cumplirse el 19 de abril de 2021, fecha en que la empresa empezó a subir por la carretera a Buenos Aires, con decenas de camiones y camionetas, transportando cientos de trabajadores y maquinaria. Pero la comunidad, encabezada por sus mujeres, puso el alma y el cuerpo en su camino, y le cortó el paso.
El paro pacífico de Buenos Aires fue una experiencia inolvidable para la comunidad, que unida consiguió enfrentar todo el poder del capital transnacional. Las mujeres de la resistencia estaban en primera línea, día y noche. En esos tiempos, ellas tenían que hacer doble trabajo: cuidar de la familia y mantener la resistencia en el plantón. No fue fácil, pero la determinación de defender sus derechos, su territorio y el futuro de sus hijos hizo todo esto posible.
Los días seguían así, entre viajes a las fincas, de donde regresaban cargando abundante carne de res o enormes costales llenos de papas, y las risas que las calentaban alrededor de una fogata en los helados turnos de guardia durante las madrugadas. Pero este aire romántico no era el único aspecto de la resistencia. La empresa, junta con el Estado, empezó a contraatacar. El ataque fue dirigido contra ellas, que se vieron difamadas por la empresa Hanrine y sus medios de comunicación afiliados. Sus rostros fueron exhibidos públicamente en carteles enormes, en los actos realizados por la empresa; amenazando su integridad y seguridad con esta violación de su derecho a la privacidad. Después, el ataque fue contra sus hijos. A las mujeres, trabajadores de la DINAPEN les dijeron que podrían quitarles a sus hijos si los llevaban al plantón de la resistencia. La gobernadora de la provincia de Imbabura las pintó como malas madres, diciendo que sus hijos eran desnutridos y que la minería podría ser la solución a este problema.
Durante estos eventos, las mujeres de Buenos Aires exigieron el respeto de sus derechos también a través de la ley. En junio de 2021, la comunidad ganó ante un Juez de Urcuquí una medida cautelar en protección a su derecho a la vida. Cabe recordar que todos estos hechos acontecieron en tiempos pandémicos. La empresa tenía que dejar Buenos Aires en paz y marcharse. Sin embargo, no lo hizo. Se retiró unos cientos de metros, pero mantuvo su presencia en las puertas de la comunidad. Ante las protestas de la población, el mismo Estado que emitió la sentencia, se negó a hacerla cumplir, permitiendo la impunidad de la empresa.
Si alguien tenía dudas sobre la complicidad del Estado con el capital transnacional, estas se desvanecieron la noche del 3 de agosto. En pocas horas un juez dictaminó una acción de protección a favor de la empresa Hanrine, justificando el uso de la fuerza pública para defender sus intereses. El proceso fue corrupto y lleno de irregularidades, como la falta de sorteo de los jueces, para obtener una sentencia favorable.

Y esta vez, sin duda ni atraso, la fuerza pública respondió al llamado. En las tinieblas, una larga columna de vehículos policiales y del ejército empezó a subir la carretera que lleva a Buenos Aires. Parecía una de esas operaciones militares que tienen el objetivo de una conquista rápida y sin objeción. Cientos de uniformados armados se movían hacia el plantón no-violento y pacífico de la resistencia. El atropello era inminente. Cuando los dos frentes se encontraron cara a cara, en la primera línea de la resistencia se encontraban mujeres jóvenes y mayores de la comunidad. Ellas pensaron que poniendo sus cuerpos entre su amado territorio y la avaricia de Hanrine, las fuerzas del Estado habrían actuado con más prudencia. Se vieron a sí mismas como un escudo contra la violencia. Sin embargo, lo que pasó en los minutos sucesivos demostró que, lamentablemente, se equivocaban.
Fueron golpeadas, arrastradas, maltratas; se vieron envueltas en un trato inhumano, ilegal e injusto. Ante la voluntad y el poder del Estado extractivista, el plantón de la resistencia fue arrasado como por la creciente de un río turbulento que se lleva hasta las piedras y árboles más valientes. La vía quedó libre para el paso de Hanrine, sus trabajadores y su maquinaria. Buenos Aires fue violada.
¿Cuáles son los impactos de estos acontecimientos al día de hoy?
La comunidad se encuentra militarizada, con la presencia constante de un gran número de fuerzas policiales que, en la práctica, son desplegadas como seguridad privada de la empresa. Las operaciones de exploración de la empresa afectan al medio ambiente. Los campamentos de Hanrine son construidos uno tras otro; surgen como hongos radioactivos en las laderas de las montañas. La comunidad, un tiempo unida y pacífica, se encuentra dividida internamente debido a las estrategias de cooptación y compra de conciencias de la empresa: se están quemando algunos hilos del tejido social. Y, como si fuera poco, decenas de personas de la comunidad, entre las cuales se encuentran muchas mujeres, se encuentran criminalizadas de manera absurda por ejercer su derecho a la resistencia.

Foto: Ivan Castaneira
A pesar de esta situación decepcionante, Buenos Aires no se rinde. Las mujeres de la comunidad esperan con ansiedad el resultado de su denuncia presentada contra la acción de protección de Hanrine. Además, la resistencia sigue viva y no deja que los intereses mineros colonicen con sus mentiras a las conciencias de la población. Buenos Aires no necesita a la minería: su potencial lechero, ganadero y agrícola puede sostener su economía a largo plazo, por ejemplo, con proyectos de transformación de la leche en derivados como queso y manjar.
Es por estas razones que las mujeres presentan al Estado ecuatoriano claras e irrenunciables exigencias para que se respeten sus derechos: el derecho a consulta previa; que las entidades de regulación y control minero realicen su trabajo; que se respete el Geoparque Mundial de Imbabura; y que se apoye con políticas públicas el sector agrícola y ganadero, actividades que no provocan daño a la naturaleza.
Es fundamental que el Estado escuche y cumpla con estas exigencias, con la voluntad puesta en un futuro de Buenos Aires libre de minería, no cegado por el brillo del oro y el cobre.
Esta historia forma parte de una serie donde contaremos, desde nuestra mirada y nuestros cuerpos, la resistencia que hemos realizado en contra del extractivismo en Ecuador. Esta idea surgió en el encuentro de Saramanta Warmikuna que se realizó en la ciudad de Quito.
Agradecemos a Setem, Kairos, Entre Pueblos y Amazon Front Lines por apoyar estas iniciativas para seguir construyendo y compartiendo entre mujeres de los diferentes territorios.